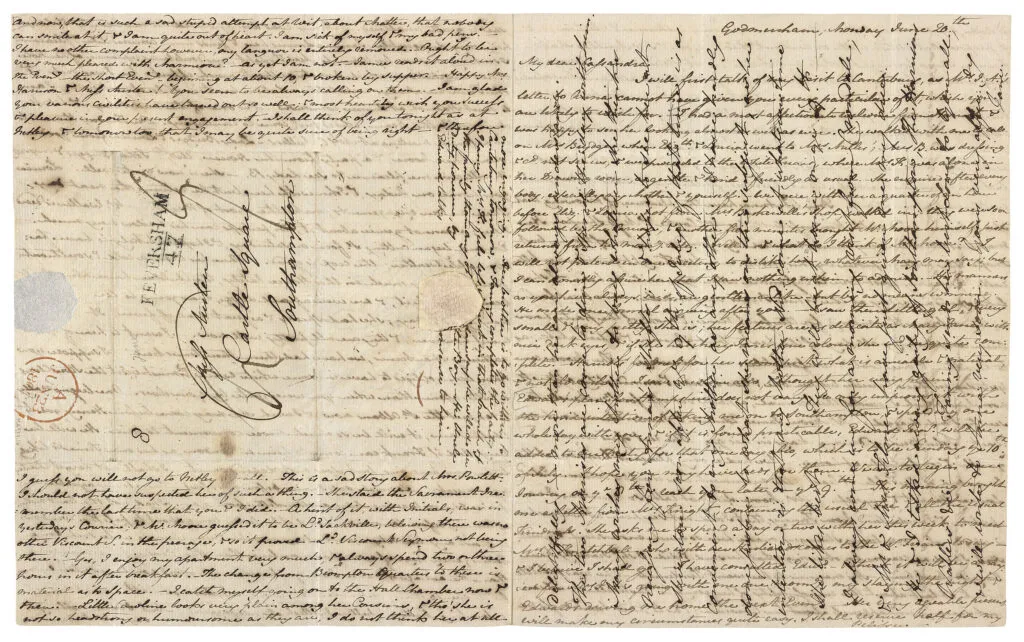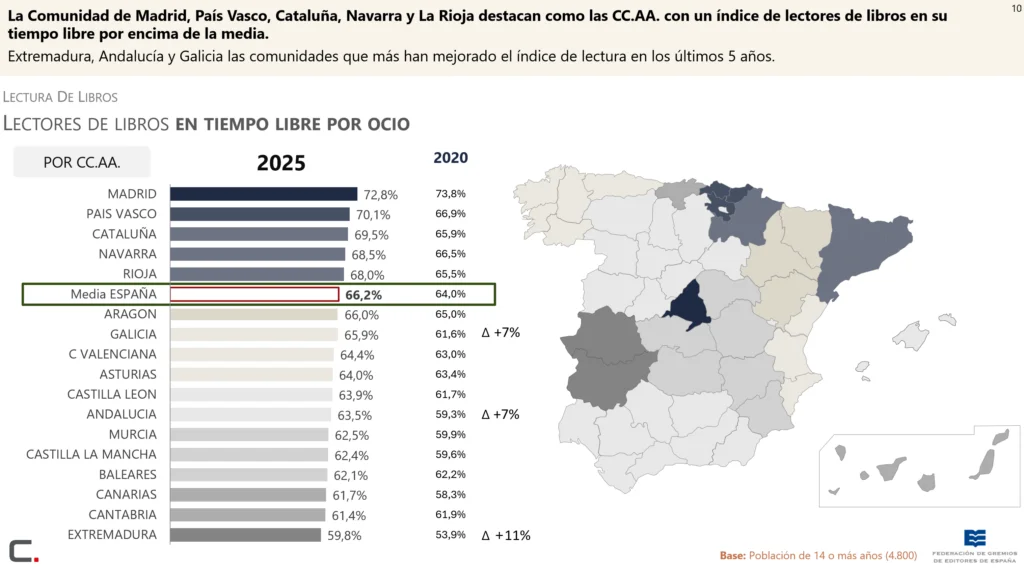El campo forma parte de la base sobre la que se ha construido el desarrollo social y económico del país, aunque su presencia suele hacerse visible solo cuando atraviesa momentos de dificultad, ya que durante décadas la agricultura y la ganadería han garantizado el abastecimiento alimentario y han permitido que amplias zonas rurales continúen habitadas, sosteniendo economías locales que dependen del trabajo diario de quienes viven de la tierra y del ganado; sin embargo, esta actividad se desarrolla bajo una inestabilidad permanente que no responde únicamente al esfuerzo o a la capacidad de quienes la ejercen, porque cada campaña queda condicionada por cambios climáticos, variaciones en los mercados internacionales y decisiones normativas que influyen en los costes de producción, lo que provoca que el debate actual sobre el sector agrario refleje una preocupación que afecta a la continuidad de muchas explotaciones y al futuro de territorios enteros cuya vida económica depende de ellas.
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur se ha convertido en uno de los focos principales de esa preocupación, ya que contempla contingentes de importación que permitirían la entrada en el mercado europeo de hasta 99.000 toneladas anuales de carne de vacuno con arancel reducido, junto a volúmenes significativos de carne de ave, azúcar o etanol, productos que en países sudamericanos se producen con estructuras de costes muy diferentes a las europeas, en tanto que la normativa medioambiental, laboral y sanitaria que deben cumplir los productores europeos implica inversiones constantes y una carga administrativa que influye directamente en la rentabilidad de las explotaciones. En España, donde el conjunto de la cadena agroalimentaria representa aproximadamente el 10% del PIB, el impacto potencial de ese acuerdo no afecta únicamente al agricultor o al ganadero, sino a cooperativas, industrias transformadoras y redes de distribución que dependen de la estabilidad de la producción local, mientras que en Francia, donde el sector ganadero posee un peso simbólico y económico muy arraigado en determinadas regiones, el debate ha adquirido un tono político especialmente intenso al interpretarse como una amenaza directa al modelo de explotación familiar.
Las manifestaciones agrarias que se han extendido por distintos países europeos, con movilizaciones tractoradas en España y protestas masivas en Francia, reflejan una acumulación de tensiones que van más allá del acuerdo comercial, ya que los profesionales del sector denuncian una superposición de normativas relacionadas con sostenibilidad ambiental, reducción de fitosanitarios, bienestar animal o control de emisiones que, aun siendo coherentes con objetivos medioambientales, suponen un incremento constante de costes de producción que no siempre encuentra compensación en el precio en origen, de modo que el agricultor percibe que el equilibrio económico de su actividad depende cada vez más de ayudas públicas y menos de la rentabilidad directa del mercado. La Política Agraria Común, que absorbe cerca del 30% del presupuesto comunitario, actúa como un mecanismo de estabilización que permite la continuidad de miles de explotaciones, aunque al mismo tiempo contribuye a que el sector se perciba como especialmente vulnerable a decisiones regulatorias y reformas normativas que pueden alterar el equilibrio económico de forma inmediata.
Si se observa la evolución histórica de los precios agrarios, el malestar del sector encuentra respaldo en cifras que ayudan a comprender la dimensión del cambio. En el caso de los cítricos, los registros de precios percibidos por agricultores en la década de 1970 sitúan el valor medio de la naranja en torno a 4,55 pesetas por kilo en 1970 y 6,37 pesetas por kilo en 1975, cifras que, convertidas a euros y ajustadas por inflación, equivaldrían aproximadamente a 0,73 €/kg y 0,53 €/kg en términos actuales, mientras que el precio medio en origen durante la campaña 2023-2024 para el grupo de naranjas tipo Navel se situó alrededor de 0,31 €/kg, lo que implica que, en poder adquisitivo real, el agricultor puede estar percibiendo entre un 40% y un 60% menos que hace medio siglo. Esa reducción no significa que el sector produzca menos, sino que ha aumentado su productividad y su volumen exportador mientras el valor añadido que permanece en el productor se ha reducido progresivamente dentro de una cadena agroalimentaria cada vez más compleja y globalizada.
Durante los años sesenta y setenta, la agricultura y la ganadería de proximidad constituían un pilar estructural del territorio español, en un contexto en el que el sector primario empleaba aproximadamente al 20% de la población activa y en el que los circuitos cortos de comercialización permitían que el valor económico permaneciera en las economías locales, favoreciendo la cohesión social y el mantenimiento demográfico del medio rural. A lo largo de las décadas posteriores, la mecanización, la modernización de regadíos, la integración en el mercado europeo y la aplicación de la Política Agraria Común transformaron profundamente el sector, que redujo su peso en el empleo hasta situarse en torno al 3% actual, al tiempo que se convertía en una potencia exportadora hortofrutícola dentro de Europa, una transformación que supuso un aumento notable de la eficiencia productiva, pero también una mayor dependencia de mercados exteriores, de cadenas logísticas globales y de decisiones políticas comunitarias.
La agricultura y la ganadería de proximidad han continuado desempeñando un papel esencial que rara vez se refleja de forma directa en las estadísticas económicas, ya que contribuyen a la conservación del paisaje agrario, al mantenimiento de ecosistemas tradicionales y a la prevención de incendios forestales a través de prácticas como la ganadería extensiva, al tiempo que garantizan el abastecimiento alimentario local, una función que ha demostrado su importancia durante crisis logísticas y sanitarias recientes, cuando la resiliencia del suministro de proximidad permitió mantener el acceso a productos básicos. En este contexto, el acuerdo con Mercosur beneficia principalmente a sectores industriales europeos que buscan ampliar mercados en América del Sur y a industrias agroalimentarias que pueden acceder a materias primas a menor coste, mientras genera incertidumbre en sectores primarios europeos que operan con márgenes estrechos y cuya rentabilidad depende de un equilibrio delicado entre precios en origen, ayudas públicas y estabilidad normativa, lo que explica que el debate sobre el futuro del campo europeo se haya convertido en una discusión sobre el modelo territorial, económico y social que Europa desea mantener en las próximas décadas.